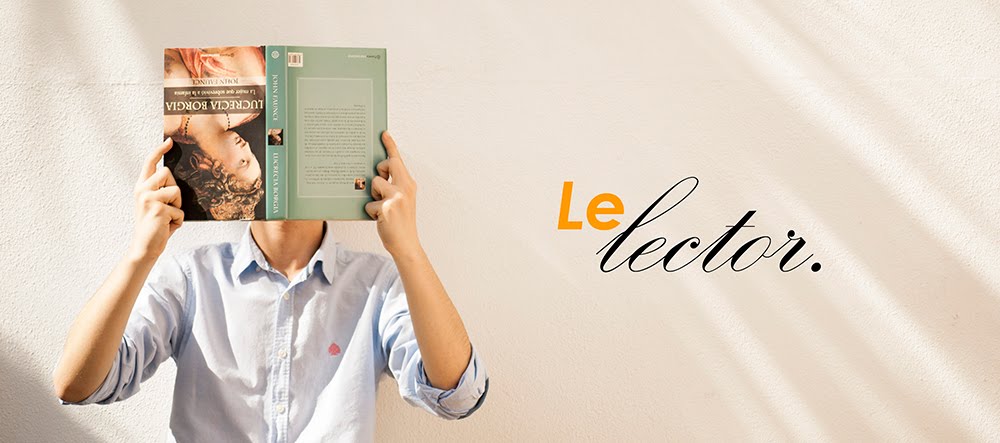La historia comenzó en un viernes cualquiera, o más bien, en ese instante de expectativa cargada que marca el inicio de un fin de semana que promete ser distinto. A las cuatro de la tarde, Cris y yo, aún en casa, planeábamos enfrentarnos a una cola que se auguraba eterna. Sin embargo, justo antes de salir, la noticia llegó como un baldazo de agua fría: las tartas de aquel día, la codiciada M***cake, estaban agotadas. No había más. Ni una. Solo quedaban dos oportunidades, sábado y domingo, y aunque nos aliviaba no haber desperdiciado horas en una fila estéril, la sorpresa nos dejó perplejos.
¿Cómo era posible? ¿Tanta gente deseaba esa tarta? La incredulidad se mezclaba con fascinación a medida que los detalles llegaban: personas que habían llegado a las 4:30 de la madrugada para garantizar su lugar en la cola; chicos que se habían escapado de clases; parejas que habían viajado desde otras ciudades solo para saborear aquel postre convertido en fenómeno. Todo ello nos revelaba un escenario que, en su absurdo, rozaba lo épico. De pronto, entendimos que la competencia no era solo cuestión de tiempo, sino de voluntad, resistencia, y un fervor colectivo que transformaba una tarta en un símbolo. La duda se instaló como una sombra: ¿seríamos capaces de formar parte de esa pugna casi mítica? O, mejor aún, ¿valía la pena?
Por la tarde urdimos el plan, conscientes de que esta tarea sería más complicada de lo previsto. Y, para situaciones excepcionales, medidas excepcionales. La alarma estaba programada para las 7:45 de la mañana de un sábado, una decisión que no dejaba lugar a dudas: algo no iba bien en nuestras cabezas.
Madrid amanecía con el suelo húmedo, como si la ciudad hubiese recibido una visita nocturna de lluvia ligera, dejando un rastro que teñía el ambiente de una calma especial. Era uno de esos días en los que el aire parece llevar consigo un secreto, un enigma reservado para quienes se aventuran temprano. Las calles estaban desiertas, frías, y parecían custodiar un aura de intimidad que solo existe en la quietud matutina tras un festivo. Salí a pie, buscando el frescor que impregnaba el aire, ese mismo frío que parecía dispuesto a invadir manos, pies y cualquier rincón desprotegido.
A medida que me acercaba a Velázquez, comenzaron a surgir figuras humanas de lo que parecía ser una ciudad dormida. Como si hubiesen salido de escondites invisibles, se dirigían todas hacia un punto en común: la pastelería de Alex Cordobés. Había algo casi coreográfico en esa casualidad silenciosa, una anticipación compartida que impregnaba el aire, transformando una fría mañana en el preludio de algo extraordinario.
A las ocho de la mañana uno se consuela pensando que la cola quizá no será tan larga. Pero, por supuesto, la realidad siempre está dispuesta a abofetearte. La lluvia empieza a caer, aunque, afortunadamente, habíamos sido lo suficientemente sensatos como para llevar un paraguas. El cansancio de la madrugada había cedido ante la previsión, pero la pregunta seguía latente: ¿hasta dónde llegaría esa fila?
Al llegar a la esquina de Velázquez con Ayala, el panorama era justo el que habíamos anticipado: abarrotado. Sin embargo, la verdadera intriga comenzaba al intentar averiguar dónde terminaba todo aquello. Avanzamos, cruzando calles, y llegamos a Nuñez de Balboa. Según los relatos del día anterior, allí debía estar el punto final, la última persona en la cola. Y, en efecto, unos pasos más allá, apareció el rezagado que marcaba el final. Ese alguien que, de habernos levantado antes, habría quedado detrás de nosotros. Pero siempre hay alguien más rápido, y ese alguien, inevitablemente, está antes que tú.
Eran las 8:15 de la mañana. La lluvia se detuvo y, con ella, abro mi ejemplar de Ensayos críticos de Barthes, intentando concentrarme en las palabras mientras el frío se colaba entre los dedos. Sabía que la espera sería larga, demasiado larga. La tienda no abriría hasta las diez, y el tiempo se estiraba como una prueba de paciencia. A medida que pasaban los minutos, la fila crecía, interminable. Más personas llegaban, acudiendo como atraídas por un imán invisible, y el rumor empezó a extenderse: la cola alcanzaba ya Ortega y Gasset, dos manzanas más arriba. Una serpiente humana que parecía no tener fin.
Los minutos transcurren, y con ellos las páginas que voy leyendo, tratando de retener en mi mente la esencia de cada idea. Algunos minutos parecen desvanecerse con rapidez, como si quisieran ser olvidados; otros, en cambio, los releo, los subrayo mentalmente, atrapándolos en mi memoria con la esperanza de evocarlos en otro momento.
La fila sigue creciendo, y con ella desfilan rostros de personas que, sabes o intuyes, no llegarán a probar la tarta. Es inevitable pensar en cómo sería todo si el destino me hubiera concedido otra posición, si yo fuera uno de esos afortunados con acceso directo. En esos pensamientos, absurdos, deseo por un momento ser un "influencer", que Nil me hubiera llamado el jueves para decirme: "Vente hoy, te dejo probarla antes que nadie." Qué fácil habría sido todo. Pero no. Allí estábamos. Resistiendo el frío, que parecía ya implacable, soñando con un café que habíamos evitado por miedo a retrasarnos y perder nuestro lugar en esta absurda pero imprescindible carrera.
—¿Por qué estáis todos esperando? —me pregunta una mujer mayor, con esa mezcla de curiosidad y desconcierto que provocamos todas esas personas algopadas a las paredes de su calle.
—Por una tarta de queso —respondo.
Cinco palabras que, en su sencillez, no logran capturar lo que realmente hay detrás. Más de 1500 personas, calculo yo, estábamos allí, resistiendo el frío, algunos desde las cuatro de la madrugada. Todo por una tarta de queso. Una colaboración, sí, con la marca de alguien que seguimos, de alguien que, de algún modo, nos conecta. Pero el dilema se instala y me hace reflexionar: ¿qué hacía diferentes las tartas de hoy respecto a las del jueves? ¿Era el sabor? ¿El rojo intenso? ¿La pegatina única en la caja? No, la verdadera diferencia no estaba en la tarta. La diferencia era toda esa gente reunida, todos compartiendo la extraña emoción de saber que esto no era algo ordinario. Que formábamos parte de un evento irrepetible. La diferencia estaba en ser uno de los pocos que podría vivir esta experiencia. Tres días. Solo tres días de tartas. La incertidumbre del sabor, el misterio de si lograríamos conseguirla, el rumor de un premio que no teníamos del todo claro cuál sería. Esa diferencia tenía un nombre: Milfshakes. Esa era la esencia de la marca: no solo venderte algo, sino hacerte parte de algo. Algo que, en aquel momento, se sentía tan único como la magia que Madrid exhalaba a las ocho de la mañana.
Ahora, en casa, con la tarta finalmente conquistada, todo toma un aire ceremonial. Como si hubiéramos traído un trofeo que merecía su propio rito. Las cucharas están listas. Nos preparamos para el primer bocado. La textura de Alex Cordobés no nos sorprende, conocemos su obra. Pero, aun así, esa primera cucharada tiene algo especial. La tarta, cremosa y aterciopelada, se desliza hacia la boca. Los ojos se agrandan. Las pupilas se dilatan. La lengua se rinde. Y el sabor es...***
¡Já! ¿Creíais que os iba a explicar el sabor? Os hubierais levantado a las 8, amigos. ¡Qué listos…!