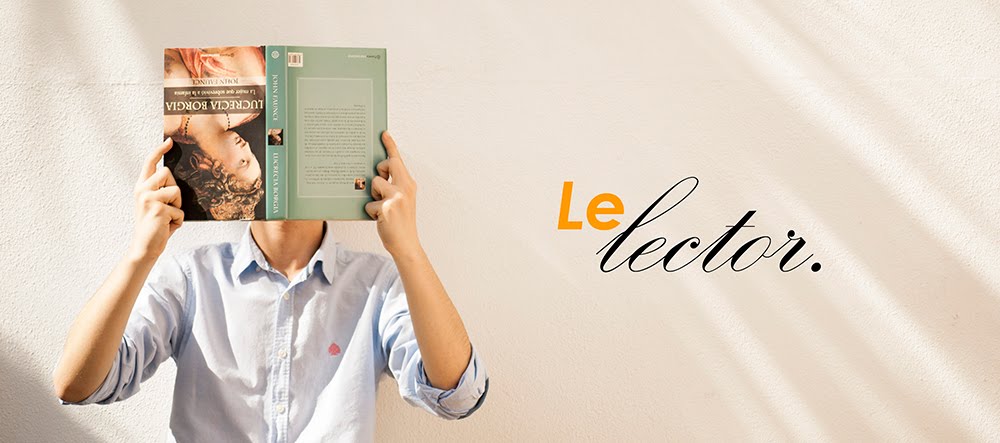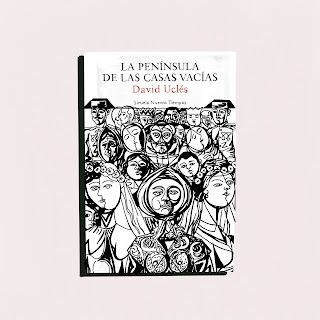Con el Covid llegó una de las noticias que nadie esperaba: el director de la Banda d’Es Migjorn dejaba huérfana la que había sido una banda que llegó a hacer historia y no había una transición tranquila para esa banda que era la favorita de muchos de los pueblos de la isla. Los músicos que no tocábamos con ellos observábamos desde la distancia la euforia que provocaba en el público, el éxtasis en cualquier actuación y la indiferencia y apatía cuando nos tocaba a nosotros actuar. Con la nueva normalidad llegó un nuevo director, pero la Samba, esos 30 minutos de pura emoción, baile, alegría y “bulla”, murieron con él. ¿Cuál era el camino a seguir? ¿Era Samba o la nada? Anne Carson dijo una vez: “La vida después de Proust es un desierto”. La vida después de la Samba era un desierto y había que encontrar nuestro oasis.
En un momento así, en el que parece que nos falta una identidad y podemos ir en búsqueda de un pasado al que agarrarnos, nos embarcamos en un camino para devolver a la gente esa Samba que ya no estaba. Volver a esa esencia nos permitiría construir una identidad sólida, sin fisuras y ganarnos, como banda, un sitio en ese podio que hacemos -o hacía yo- interiormente. Sin embargo, en un mundo en el que echamos de menos el pasado y vivimos un presente que se nos escurre entre los dedos, nos falta tiempo para comprender qué está pasando.
En El tiempo perdido, la filósofa Clara Ramas dice que “si poseímos el objeto una vez, es posible recuperarlo”, y esa era nuestra idea. Verano tras verano intentábamos juntar distintas obras que pudieran gustar a la gente e imitar esa música que hacía la Banda d’Es Migjorn y que gustaba tanto a la gente. Parecía una fórmula bastante fácil de replicar, y ahí estaba el problema. Nos establecimos en la melancolía y pensábamos el futuro como una recuperación ingenua de lo perdido, sin buscar una salida hacia el futuro. Actuación tras actuación sentía que no llegábamos a conectar con el público, que por mucho que hubiera percusión, que tocáramos I Will Survive o le metiéramos algo de baile, nunca era suficiente. Intentábamos recrear ese deseo que sentíamos anhelando esa Samba perdida que ya no teníamos.
A lo mejor era un problema nuestro y la gente no le daba tanta importancia. A lo mejor nos infravalorábamos y buscábamos re-crear algo a lo que ya no podíamos volver. “Crecer no es otra cosa que ir dejando atrás instancias a las que no se vuelve”, decía Ramas y en nuestro caso, esto quedó de manifiesto en el momento en que ya han pasado casi 5 años desde que el Covid rompió con eso que tanto adorábamos.
La generación que llena la plaza en los tiempos actuales ya no es la misma que lo hacía hace 6 o 10 años. La generación que llena la plaza ya no conoce del todo esa Samba que añoran los de la generación que ahora ocupa barras y los lugares más alejados de la plaza. Nos volvemos mayores, quizá por eso ahora recordamos. Los melancólicos querrán que todo vuelva a ser como antes, sin embargo, lo que el melancólico no comprende es que esa Edad Dorada que añora es solo una proyección de su carencia en el presente. Ese objeto perdido no se puede poseer de nuevo en el presente porque ese pasado era cuando las cosas simplemente se daban. De entrada, volver a esa Samba que habíamos perdido, “constituía también el reconocimiento tácito de que esta había desaparecido”, y transformaba algo “natural” en su contrario: lo artificial.
El melancólico de la Samba entonces, acierta en su diagnóstico: estamos en la pérdida. Pero erra en su solución. Esa Samba que ya no existe no surgió de decisión alguna, simplemente, se dio. Se daba. Como el amor. Se da o no se da. Pero no podemos ya volver a ella. Por eso, debemos actuar como el escritor Marc Augé cuando nos dice que lo que da espesor a ese París recordado es la certeza de que no volverá, pero no por ello está agotado. Eso es lo que le hace vivo. Todos tenemos que inventar nuestro París, porque solo existe cada vez que nos lo inventamos. Lo mismo ocurre con la Samba. No volverá, pero no por ello está ya muerta. Cuando la Samba ocurrió no se disfrutaba conscientemente porque se estaba demasiado ocupado en el disfrute mismo. Al emprender esa peculiar Odisea de recuperar el recuerdo de una Samba que ya no podemos vivir, buscamos una cosa que no es una cosa: tiempo. La solución será dejar de buscar y querer aferrar un pasado perdido y mirar, oír y saborear la nueva experiencia para sentir la Samba que podemos vivir ahora. El verdadero viaje no era ir hacia lo que hacía la otra banda, sino hacia nosotros mismos, nosotros que no seremos ya, nunca más, precisamente, los mismos.
Como dice Kant, “La edad de los padres siempre parece peor que la de los abuelos”. Lo que ahora parece miserable, para los que vienen parecerá glorioso.
“¿Hoy vais a tocar la Samba?”. Cuando alguien vuelva a hacerme esta pregunta, la respuesta será: “Ahora se llama Post-jaleo. Disfrútalo.”
Fuente: Diari Menorca