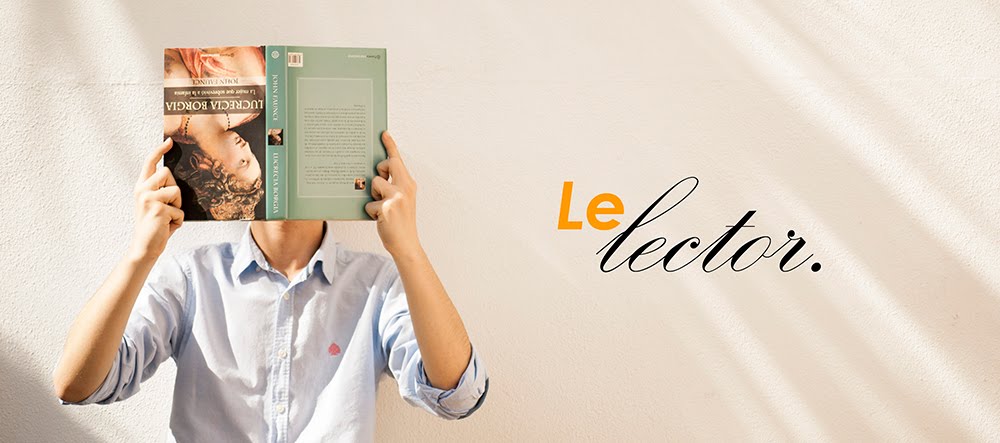Estás en la ducha, frente a la alcachofa, de la que sale agua caliente, casi ardiendo. Tu reflejo en la pared te acecha, pero te acompañan tus pensamientos. ¿Qué confidencias habrán escuchado esas paredes? Una pared blanca que invita a confesarte. Son momentos de ciertos nervios. En esa ducha piensas si la presentación está bien, si le va a gustar a la gente, si lo has hecho demasiado largo… La propia duda en si ya es suficientemente significante. El concierto como tal te da un poco más igual. El trabajo está hecho durante meses. Ya no se puede cambiar.
El traje te espera, en la percha, como cada tarde de concierto. Bien planchado. No puede fallar nada. Camisa blanca, pantalones y americana azul marino, corbata roja y tirantes. Sí, soy más de tirantes que de cinturón. Y calcetines negros, con algún detalle que bien puede ser una pelota de tenis o un bate de béisbol. Depende del par que cojamos. Los zapatos aprietan un poco, pero nada que no se pueda aguantar.
Una vez lo tenemos todo listo en el salón y el último toque de colonia está puesto -aunque en media hora se haya ido-, cogemos el coche y rezamos para que haya aparcamiento cerca del teatro. No es el caso. Está Mahón imposible últimamente.
La compañía de mi hermano siempre ayuda, y más cuando el copiloto se encarga de poner música buena. Nos decantamos por un repertorio acorde al concierto que íbamos a dar unos minutos más tarde. De manera que “El rey León” y “La sirenita” suenan en nuestro pequeño Fiat haciéndolo vibrar. El cielo está negro y parece que quiere ponerse a llover, por lo que nos afanamos en llegar al teatro, maldiciendo los zapatos de traje por un rato. Llegando a la puerta, vas encontrando gente que te saluda, que ya espera a poder entrar y sentarse en su silla.
A las 20, como pidió el director, estás sentado con tu instrumento, atril, todo preparado, y esperas 15 minutos para que todo empiece. Eso es la prueba de sonido. Tocar varios fragmentos para el que no ha podido venir al último ensayo, tocar varios fragmentos para ver cómo se oye desde el patio de butacas, tocar varios fragmentos para que el instrumento no esté frío.
De repente, aparece tu tía, presidenta del teatro en el que dais el concierto y os dice que está todo sold out. Buena noticia para la banda. Es motivo para estar contentos. Una noticia de ese calibre antes de empezar siempre anima al grupo, aunque la procesión va por dentro. Y esto, tiene más sentido en días como en los que nos encontramos, aunque la lluvia esté arruinando momentos inolvidables que se vuelven tristes para muchas personas al no dejarnos ver salidas como la de la Buena Muerte en Jaén, el Cautivo, en Málaga, y ya veremos hoy si Tres Caídas o Macarena salen.
Termináis de ensayar y vienen ya las prisas del último momento. El público va entrando, los músicos se ponen a hablar entre bambalinas y tú practicas el discurso en tu mente. “El micro lo tienes preparado a la derecha del escenario. Luego me lo das”. Perfecto. Las manos empiezan a sudar, si no sudaban ya, y la garganta se va secando. Hace mucho calor. ¿Eres el único? No, parece que no. Te colocas la corbata, que de repente te aprieta, y te colocas los bajos del pantalón. Todo perfecto. Sin embargo, en tu mente, todo se puede retocar. Menos la presentación, que eso saldrá como tenga que salir.
Aviso de 5 últimos minutos. Se apagan las luces poco a poco y los músicos van saliendo y sentándose en sus sillas. Tengo el micro en la mano y solo falta que estén todos sentados y afinados para salir. “La”, hacen clarinetes y flautas. “Si”, los metales. Ahora sí. “Ánimo” me desean desde el pasillo. El ambiente se vuelve íntimo, desaparece el público en ese momento, y tú saludas. Escuchas aplausos y cuando han parado, ahí te toca a ti. Es tu turno.
“Buenas noches”, empiezas. El resto, ya es pasado.